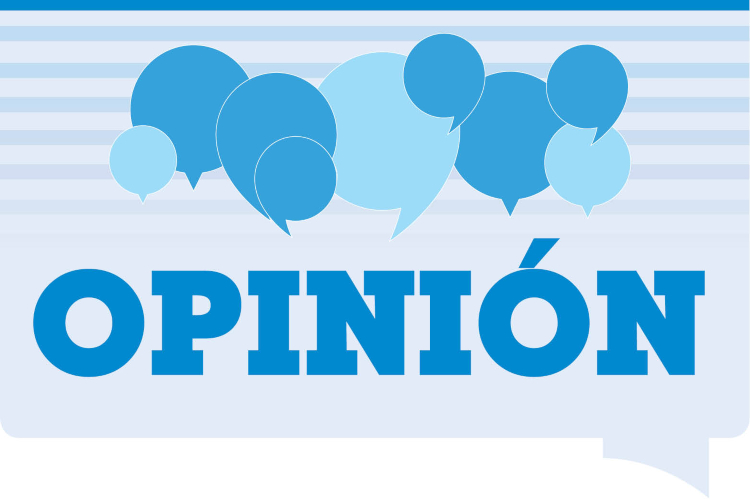Enfermeras |
|||
2021-01-07 06:00:00 |
|||
Gracias a un tuit soltado este 6 de enero por mi querida Sonia Serano, en el que escribió que todos tenemos una historia que contar sobre el personal de enfermería, recordé todos aquellos momentos en los que, sí, enfermeras en su mayoría, y uno que otro enfermero, han estado en mi historia. Para comenzar, la mamá de mis primas es enfermera. Desde siempre la recuerdo con su cabello corto y en muchas ocasiones la he visto alistarse con su uniforme blanco y su cofia para salir rumbo al trabajo. Tuvimos así, en casa, cerquita, a una mamá, a una cuñada, a una tía enfermera. De mano livianita, aunque eso no evitaba que me paralizara de miedo cuando, de chica, me llevaban a su casa para que me inyectara. Siempre ha cuidado de todos a su alrededor. En mi memoria aparece atendiendo a mis primas, pequeñitas, como cuando las aquejaban sus malestares, fiebres, empachos y gripes; sí, pensaría uno entonces, pues era su mamá, pero también, ahora, creo que esa vocación, la enfermería, le ha servido siempre para atender a los otros, a su familia, a sus cercanos, a sus queridos. No fui niña de hospitales; mi salud siempre fue estable y sin mayores sobresaltos en mi infancia, así que las enfermeras (entonces no recuerdo a ningún hombre) eran más bien historias lejanas de hospitales, esas mujeres que siempre cuidaban de los enfermos y apoyaban al personal médico. Eran, entonces, más como una profesión de las que nos hablaban en la primaria y leíamos o veíamos dibujadas en nuestros libros de texto. Pero luego la adultez llega con, no pocas veces, pesares y enfermedades. O al menos nos hacemos conscientes de esto. Nuestras familias envejecen, nuestros padres o hermanos pasan por los hospitales, nuestros hijos también. Nosotros mismos. Y allí, en la convalecencia o en medio de horribles dolores físicos, pero también cuando hay alegrías, como los nacimientos, aparecen estos profesionistas de los que jamás he recibido malos tratos. Y dentro de todas estas vivencias, sólo tengo buenas palabras y deseos para las dos enfermeras que, hace poco más de cuatro años, asistieron mi cesárea y se encargaron de llenar de dignidad el nacimiento de Nikté, mi hija fallecida en gestación a las 38 semanas y media. Yo, ahí, tendida en la camilla y media drogada, vi cómo las enfermeras, vestidas de azul, se llevaron a Nikté a un área contigua, luego de que los médicos la sacaran de mis entrañas. Cuando regresaron con ella, estaba ya limpia y vestida. Pesada y medida. Envueltita como un tamal, con una manta del mismo hospital, y un gorrito que le cubría la cabeza. Me la acercaron por el lado izquierdo. “La bautizamos”, me dijeron; “le pusimos María”. “No… es que se llama Nikté”, dije en medio de mi viaje soñoliento causado por la anestesia. “¿Tiene cabello?”, les pregunté. “Sí, mucho...”, me contestaron, y le quitaron el gorrito. Así, apareció una maraña de cabello negro, ensortijado y abundante. La acaricié en la mejilla izquierda. Enseguida, la retiraron de mi lado y se la entregaron a Gerardo, el papá de Nikté, para que la cargara. Yo los veía de lejos, como en una película. Él, parado cerca de la entrada, con mi niña en sus brazos, y las enfermeras, cerca, dándole su tiempo, con paciente espera para luego llevársela de nuevo. Gracias a estas enfermeras, en un país donde los avances en torno al manejo de la muerte gestacional son bastante discretos y cada hospital parece actuar con protocolos diferentes, mi proceso de duelo fue un poco menos crudo. Gracias a ellas fuimos tratados con el respeto y la consideración que a muchas madres –y familias– se les han negado cuando sus bebés mueren en torno al parto. Gracias a esas enfermeras por darle tanta humanidad a la muerte en medio de tanto dolor. Mi vida entera les estaré agradecida. Siempre. Twitter: @perlavelasco jl/I |
|||