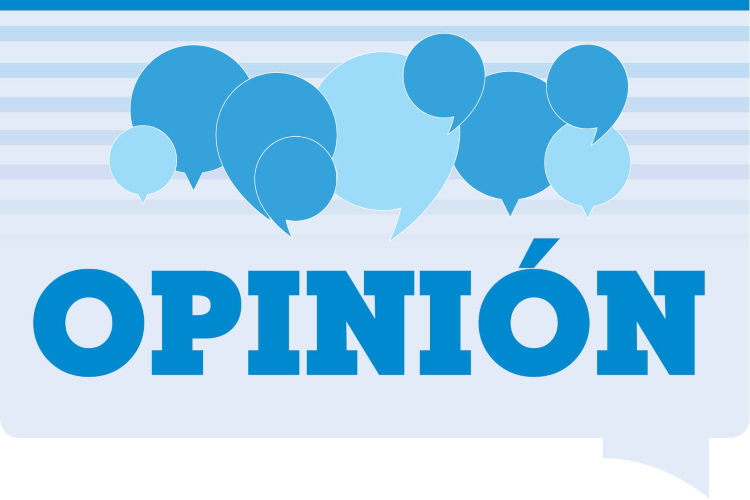Del odio al amor hay un campeonato |
|||
2021-12-15 06:00:00 |
|||
Un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión, pero no puede cambiar de equipo de futbol Eduardo Galeano
En Guadalajara, como en muchos lugares del mundo, el futbol es una de las cosas más importantes que existen. Llegué a esta ciudad cuando tenía 9 años; nací en un lugar sui generis, fascinante y heroico: Tijuana, que en aquel entonces era una tierra desgajada y alejada de México, ajena a este maravilloso deporte. En mi mundo de playas de Tijuana rifaban el beisbol y los Padres de San Diego. Mi padre era nayarita y mi madre tapatía hasta el tuétano, del mero Retiro, uno de los barrios que más nostalgia arrastra a su paso por mi memoria; allí y en las calles de la colonia Independencia aprendí a entender los rituales de lo que era mi nueva casa y a descubrir mi primera gran pasión de vida: el futbol. Muy pronto, Pirineos, Apeninos, Jorullo, Kilimanjaro y Siete Colinas dejaron de ser sólo las calles donde vivíamos nosotros y mis tías, tíos y primos; eran también canchas donde los equipos del diario y del fin de semana se trenzaban en retas, en cuadrito, en tiros de portería a portería y en penales. El primer partido profesional que presencié fue en 1981 en el Estadio Jalisco; jugaron las Chivas contra el Racing de Avellaneda, no recuerdo el marcador, pero aún tengo muy presente la emoción que se apoderó de mí cuando vi la inmensidad del inmueble y las banderas tricolores y escuché el grito de batalla de miles de feligreses que se unían en un eco interminable cada que un jugador rojiblanco tocaba la bola o se acercaba al área rival. Mi padre, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, sabía que su doble afición –a Chivas y a Tecos– no tenía ninguna esperanza conmigo. Yo ya estaba entregado, fue amor a primera vista. Las visitas al Jalisco y a las Carnes de la Torre de Circunvalación y Pirineos se hicieron regulares, cada 15 días mi padre y yo estaríamos presentes en la cancha, al lado de nuestra otra familia: Zully, Lugo, Sheriff Quirarte, Madero, Pelón Gutiérrez, Snoopy Pérez, Gómez Junco, Yayo, Néstor y Chepo de la Torre; Jaime Pajarito, Vaquero Cisneros, Maestro Galindo, Cadáver Valdez, Concho Rodríguez, Wendy Mendizábal, Pillo Dávalos; nombres que nos acompañaron durante años hasta el ansiado campeonato que llegó el domingo 7 de junio de 1987. Aquel mediodía don Andrés y yo lloramos, gritamos, nos abrazamos y caminamos entre batucadas, confeti y bramidos de trompetas desde el estadio hasta el Centro de Guadalajara. En aquel entonces y durante muchos años, el Atlas fue para mí un fantasma, un equipo sin pena ni gloria, un rival menor al que no se le podía tener odio, sino compasión. La rivalidad con los rojinegros siempre se originó fuera de la cancha, en los comentarios mordaces durante las reuniones familiares, en la carrilla clasista hacia la afición de Chivas, en los supuestos principios aristocráticos de un equipo que siempre peleaba el descenso, jugando con muchos extranjeros y con una afición adicta a la derrota. Muchos años tuvieron que pasar para que el Atlas fuera un digno rival en los clásicos (ahí están las estadísticas), lo hicieron hasta la llegada de LaVolpe y de una generación de futbolistas excepcionales. Seamos claros, detesto al Atlas tanto o más que al América, pero, en el fondo, me dio mucho gusto ver feliz a tanta gente querida, porque el odio a los colores rojinegros se suministra en el plano simbólico, y el amor a mi familia y amigos ese sí es real. Además, supongo que todos tenemos derecho a vivir lo que mi padre y yo experimentamos en aquel verano de 1987 cuando Yayo y el Sheriff sepultaron a Pablo Larios y al Cruz Azul para regalarnos una tarde que aún guardo en las vitrinas de mi memoria. jl/I |
|||