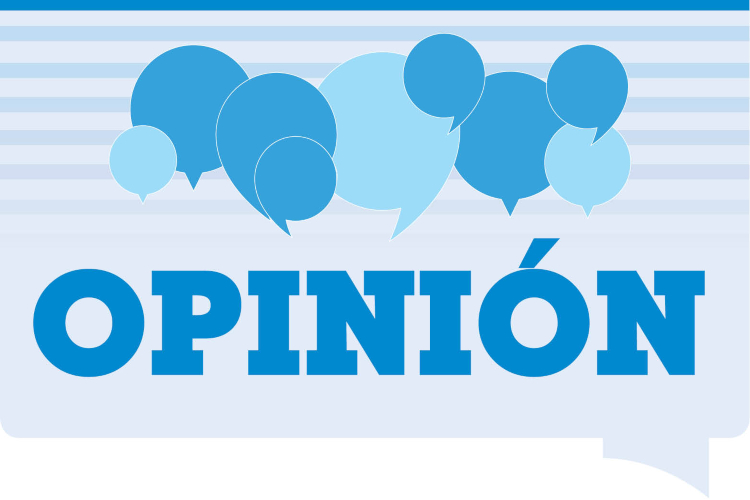Testamento |
|||
2023-03-23 06:00:00 |
|||
La muerte no existe, hija. La gente sólo se muere cuando la olvidan… ‘Eva Luna’, Isabel Allende
Zoé se acercó a saludar y la abracé. Me preguntó bajito: "oye, ¿mi tito Juan está muerto?". Le contesté que sí, que había fallecido, pero que ahora su abuelito era polvito de estrellas. No en el modo religioso, sino en el modo de ser Universo, eso que Carl Sagan dijo en más de una ocasión, de que estamos hechos de la misma materia de la que están hechas las estrellas. ¿Qué hacemos cuando esperamos a la muerte? Medio dormimos, medio comemos, medio descansamos, medio funcionamos… esperamos una noticia alentadora, un pronóstico favorable, una reacción física a la que podamos aferrarnos, que nos haga creer que esa persona a quien amamos, que está al filo de la muerte, más bien se quede de este lado, al filo de la vida. El tito Juan ha fallecido. Y mientras escribo no puedo dejar de llorar. Lloro todo lo que no lloré al verlo en la cama del hospital, lo que no lloré en el pasillo ni en el funeral ni en la misa. Tal vez porque escribir es mi forma de llorar. Mi familia es pequeña, ahora lo es más. Mi mamá sólo tuvo dos hermanos, mi tío y mi tía (por antonomasia, jamás digo sus nombres cuando me refiero a ellos porque, de algún modo, siento que no tengo ni más tía ni más tío). Mi tío, el tito Juan, abuelito de Rubén, de Sofía, de Zoé y de Sugey (mi sobrino y mis sobrinas), me dejó la mejor herencia del mundo. Me dejó a sus cuatro hijas, mis primas. Verlas tristes, desconsoladas, abrazadas como un mueganito de personas en el hospital, en espera de noticias sobre su papá, fue lo que rompió mi corazón en mil cachitos. Las cuatro son inteligentes, fuertes, hermosas, pero, sobre todo ello, son buenas personas. Mi tío dejó en ellas lo mejor de sí mismo, porque también de eso se trata un mucho la genética. ¡Qué chingadera es eso de la muerte! Esa muerte que no le duele a quien ya no está, sino a quienes nos quedamos. Y esa tristeza profunda que sentimos en la boca del estómago al ver a las personas a quienes amamos sufrir por la ausencia eterna. (Mira lo que hiciste, Juan Ramón, que vine a misa. Yo tan atea, tú tan agnóstico, y los dos aquí. Tú, en un cajón; yo, viendo a tus hijas, a tu esposa y a tus hermanas despedirse de ti). Son en estos momentos en los que encontramos felices coincidencias o significados que, aunque no sean más que eso, forman parte del consuelo que buscamos. Mi tío se fue con el equinoccio. Él que dejó en los nombres de sus hijas su gusto por las culturas prehispánicas, que tan interesado estaba, de un modo intelectual, por la historia antigua. Que el Mictlán, que el Valhalla, que el Hades, que el Xibalbá… (Te cuento, Juan Ramón, que mi mamá ya te pasó a la mesita de sus muertos. Ya tu foto acompaña a las fotos de tus papás y de tus abuelos maternos. Tu barrio te respalda: doña Tere y don Rafa; doña Lolita y don Cuco). A mí me queda el dinero que me daba a cambio de lavar su carro, los viajes de fin de semana a pasar el calor en las albercas, un dije de gatito, las navidades de mi niñez con mis primas, los regalos de cumpleaños, los juegos de cartas, su férrea insistencia en pagar mis clases de inglés y el gato negro de porcelana que me dio para que escoltara la cajita donde guardo las cenizas de mi hijita muerta, de quien me dijo que le gustaba el nombre, Nikté. (¿Sabes, Juan Ramón? Hace dos semanas que hablábamos de la muerte, mientras todos comíamos, no esperábamos que fueras tú el primero en tomarnos la palabra. Me respondiste, en tono de broma, que mi mamá te iba a contratar como plañidera para llorar cuando yo muriera, luego de que dijera que nadie iba a llorar por mí). Y mientras él ya es polvo, del mismo polvo del que está hecho el Universo, yo estoy aquí, en medio de la noche, escribiendo. Llorando palabras. Twitter: @perlavelasco jl/I |
|||