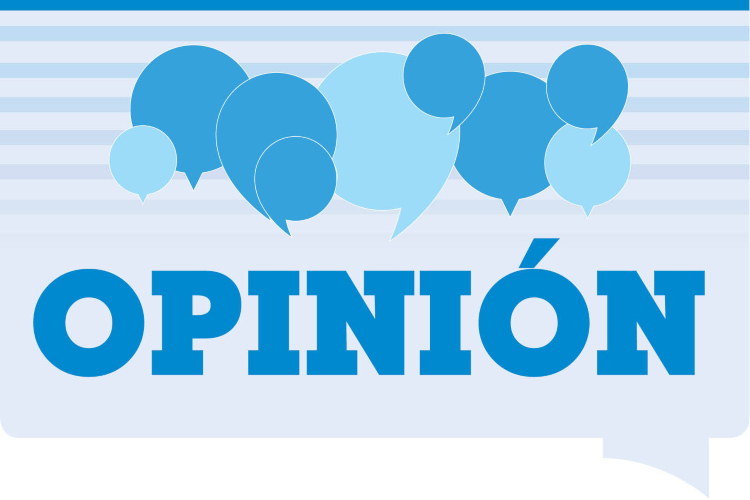Violencia vicaria |
|||
2025-10-20 06:00:00 |
|||
La reciente validación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la figura de la violencia vicaria a nivel federal representa un avance normativo relevante. Esta forma de violencia, que se ejerce contra la mujer de manera indirecta –utilizando a hijas, hijos u otras personas cercanas para causarle daño, controlarla o someterla– había permanecido en gran medida invisibilizada. En México, un estudio del Instituto Belisario Domínguez reveló que entre 2021 y 2022 la violencia familiar incrementó 14.09 por ciento y que la violencia vicaria merece atención diferenciada. La Corte, si bien validó la incorporación de esta figura, puntualizó que la redacción legislativa presenta imprecisiones (como la definición de “interpósita persona”) que exigen al Congreso claridad continua para asegurar seguridad jurídica. Esta doble cara –avance simbólico versus vacíos técnicos– es clave para analizar si nos encontramos ante un cambio profundo o un enunciado normativo. Desde el ámbito internacional, la incorporación de la violencia vicaria en la legislación mexicana responde a compromisos asumidos por el Estado bajo diversos instrumentos de derechos humanos. Entre ellos destacan la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que exige a los Estados adoptar medidas concretas para erradicar la violencia basada en género; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), que establece obligaciones claras para garantizar una vida libre de violencia; y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que impone la protección de niñas y niños frente a cualquier forma de maltrato, incluida la instrumentalización en contextos de violencia familiar. En el caso de Jalisco, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (y su reforma en materia de violencia vicaria) se legisló de forma claramente imperfecta cuando incluyó la posibilidad de aplicar dicha modalidad de violencia a hombres indistintamente, diluyendo así su carácter de violencia de género. Según el dictamen aprobado en 2024-2025, se reformó para que los supuestos de “violencia familiar o a través de interpósita persona” pudieran denunciase por ambos géneros, algo que fue criticado por víctimas y organizaciones feministas como un retroceso que desvía el foco de protección hacia las mujeres y atiende de modo inferior su especificidad. Al eliminar la definición explícita de “violencia vicaria” como modalidad dirigida específicamente a mujeres y acceder al reconocimiento equivalente para hombres, la normativa pierde la perspectiva de género que exige tratar la violencia simbólica, estructural y directa contra las mujeres. Este error legislativo no sólo debilita la protección a las madres y los NNA que han sido objeto de maniobras de control y agresión –al diluir quién es agresor y quién es víctima–, sino que también abre posibilidades de uso distorsionado de la figura en litigios de custodia o violencia familiar sin ese componente de género. En consecuencia, la ley aprobada en Jalisco arrastra una falla de diseño que compromete su eficacia real como instrumento de justicia para los casos de violencia vicaria ejercida contra mujeres. El reconocimiento jurídico de la violencia vicaria es una victoria simbólica, pero no basta. Sin voluntad institucional, sin datos, sin formación especializada y sin recursos, la norma corre el riesgo de quedar en papel. *Doctora en derecho jl/I |
|||