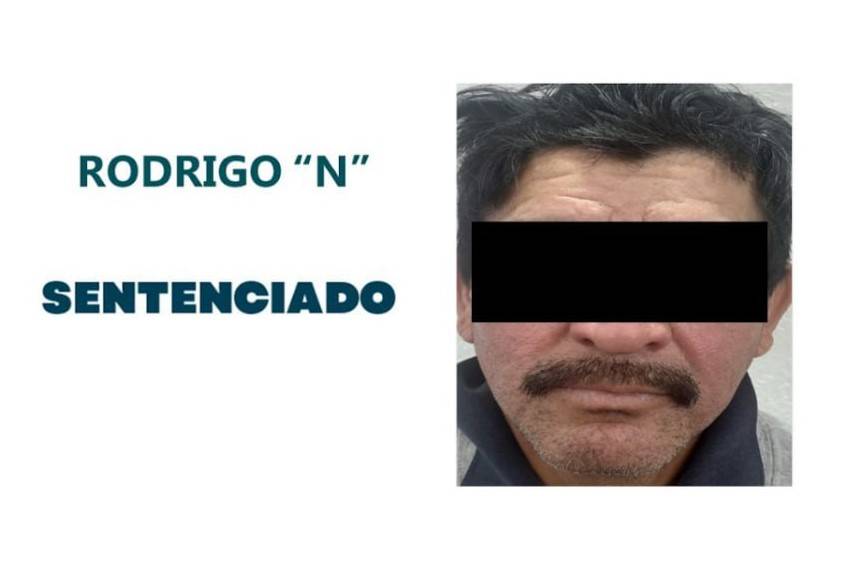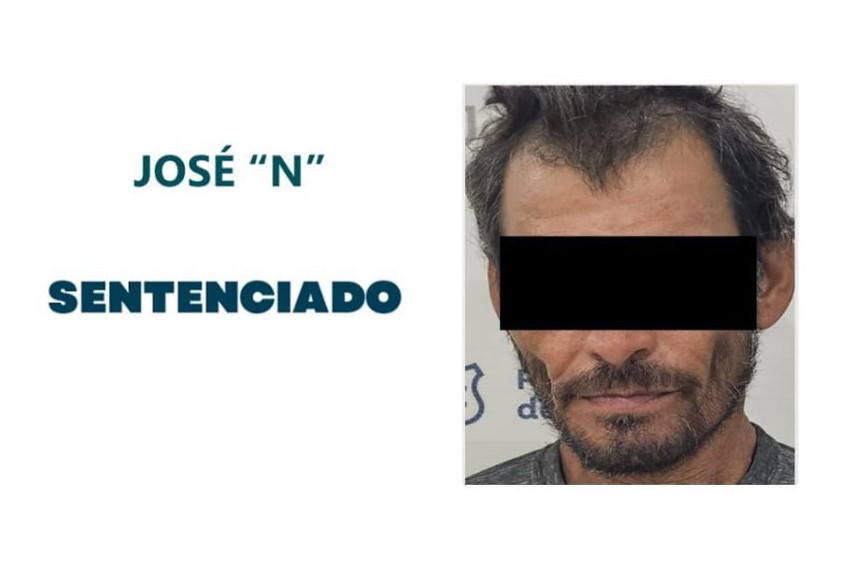Si no domesticamos a todos los felinos fue exclusivamente por razones de tamaño, utilidad y costo de mantenimiento
Juan José Arreola
Ahí, echada al sol, está ella. Bajo los rayos pesados que regala el otoño en este lugar del mundo donde los árboles no cambian notablemente de color y donde hace un viento que advierte una ligera y remota lluvia o un frío de esos que apenas se sienten.
Su cola es negra y estilizada. No está quieta. Se mueve con tranquilidad y ritmo. Con ésta parece marcarle el compás a un disciplinado pianista como esos que se ven ensayar con tanto esmero en las películas o se leen a detalle en los libros. Al verla con tal cadencia, no puedo más que imaginarme los largos dedos que acarician las 88 teclas –36 negras y 52 blancas– (do, do, re, re, mi, mi, fa, fa, sol, sol, la, la, si, si).
Apenas abre los ojos con los ligeros sonidos que hay alrededor. La cortina que se mueve, los gritos de los niños en la casa de atrás, el perro que reacciona a cualquier ruido extraño, las ramas de los árboles que se balancean con el viento, la motocicleta que recorre la calle.
Vuelve a cerrar los ojos con forma de almendra. Es especialista en ignorar a las almas que penan.
Y no es porque no le importe o porque, como en el imaginario popular circula, sea egoísta y traicionera, distante y reservada. No. Decide ignorar a las almas que penan porque ella ya tiene descifrados los misterios de la vida.
Sabe que el dolor y la infelicidad no pueden ser eternos; sabe que el amor puede ser una breve caricia, un pequeño espasmo o un largo abrazo; sabe que no por ir más rápido llegaremos más lejos; sabe, como lo saben los maestros milenarios, que es sabia.
Respira con la tranquilidad de un bebé en calma, apacible.
Levanta la cabeza, bosteza y se pone de pie.
Deja la caja de cartón puesta a un lado de la ventana, allí, donde a ella le gusta.
Disciplinada, como siempre, estira las patas delanteras, arquea el lomo y el cuello, la cola, las patas traseras. Cada hueso, músculo y tramo de piel y pelo que la hacen ser son puestos en movimiento. Y reflexiono en cómo puede caber tanta magia en un animal tan pequeño.
Con las pupilas como las rendijas de una alcancía, como de serpiente, debido a esos mismos rayos de sol que llegan con el inicio de diciembre, me echa un vistazo, despreocupada.
Le hablo y apenas mueve las orejas, como un par de antenas que primero revisan el aire, a ver si aquello que escucha le interesa.
Parece pensar, ahora resignada, “ay, humana, aquí sigues, escrutándome, explorándome... deberías ir a vivir una vida. La tuya u otra, no me importa”.
Pero luego camina hacia mí y salta ligera, con gracia, a la mesa desde donde escribo éstas y otras letras. Se sienta después de hacer un pequeño paseo ritual en la madera. Voltea. Nos observamos.
Entonces caigo en cuenta de que en las manchas de sus ojos amarillos, con sus pupilas de rendija, apenas perceptibles, se ve el universo entero.
Rasco detrás de sus ojeras y ronronea como si un pequeño motor estuviera dentro de su pecho. Con un ritmo que tranquiliza a quienes están cerca.
Con este pequeño gesto de mi amor humano se da por satisfecha y se va.
No exige más.
Me deja una lección que apenas comienzo a entender. Hay que querernos como los gatos quieren a sus humanos: con calma, con paciencia, con libertad, sin plazos obligatorios ni cláusulas inflexibles.
Porque nadie que haya entendido realmente la forma en como quieren los gatos puede pensar que el amor libre es menos amor.
Porque gato y amor tienen la misma cantidad de letras.
Debe ser una grata coincidencia.
(Cuatro).
email: [email protected]
Twitter: @perlavelasco
jl/I