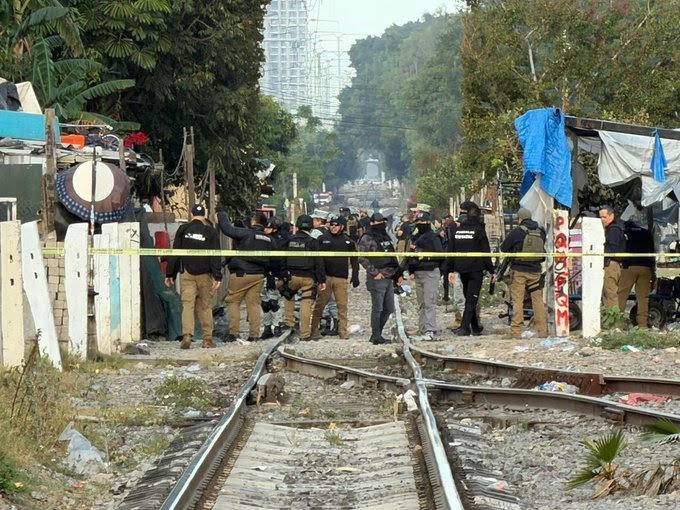Estos días entendí que la pregunta no es quién soy ahora, sino una más incómoda, más básica: ¿por dónde empiezo?
Después de años habitando una versión de mí misma que fue útil, necesaria, amorosa, lo que queda no es un vacío, sino un terreno movedizo. No es que no haya nada; es que mucho de lo que hay lleva la etiqueta de un “nosotros” que ya no existe. Los horarios, los gustos, las anécdotas, incluso el silencio. Todo fue cocreado. Y ahora, en la soledad repentina, aunque en un escenario conocido, cada objeto, cada costumbre, devuelve la misma pregunta: ¿esto soy yo o es una parte de lo que fuimos?
Cuando una historia larga se termina, no se acaba solo una relación: se desarma un sistema entero de referencias. Rutinas, certezas, reflejos automáticos, formas de responder, de esperar, de cuidarse, de callar. También de amar. Ahora es volver a preguntarse quién soy sin ese espejo cotidiano.
Durante años, la identidad parecía no construirse, sino negociarse. Cedemos en gustos, en maneras; se suavizaron aristas, encontramos placeres compartidos por el acto normal y amoroso de entrelazar vidas. El problema llega cuando, al desenredar el hilo, descubres que no sabes cuánto de ese ovillo era tuyo.
Parece que la primera tarea no es construir, sino deslindar. Y deslindar duele, porque implica admitir que partes de lo que creías propio eran prestadas y que partes de lo que otro amaba de ti eran, tal vez, concesiones.
Ahí aparece otro miedo más silencioso: el de la crueldad.
¿Cómo desarmo una vida compartida sin convertirme en la villana de la historia? ¿Cómo digo “esto ya no” sin que suene a “nunca fue”? Una tentación es fuego arrasador –borrar, negar, reescribir el pasado con rabia–, otra es niebla piadosa –diluir, atenuar, esconder todo en un “fuimos incompatibles” que no nombra la realidad–. Ambas son traiciones: la primera, a la memoria del amor que sí existió; la segunda, a la verdad del agotamiento que lo mató.
Estoy descubriendo que la única forma de no ser cruel es ser lúcida con el propio dolor e intentar ser precisa con las palabras. No decir “nunca me hiciste feliz”, sino “dejé de ser feliz así”. No convertir al otro en antagonista, pero tampoco a mí misma en mártir. Es un equilibrio agotador: caminar sobre la cuerda floja de la honestidad, donde un paso en falso lastima y quedarse quieta es caer. Implica volver a hablar en primera persona del singular, ese pronombre olvidado. “Yo ya no puedo”. “Yo necesito”. “Yo elijo”. Suenan a egoísmo en un mundo que celebra el “nosotros”.
En medio de todo esto, el amor propio no es un concepto luminoso, sino un acto tosco y cotidiano. Es obligarse a comer cuando no hay hambre, es callar la voz que dice “te lo merecías” cuando llega la culpa en la madrugada.
Priorizarse duele, pero dejar de hacerlo era una muerte lenta.
Esa es la ecuación brutal: elegir el dolor activo de la separación sobre el dolor pasivo de la desaparición.
¿Y el amor por el otro? Estoy convencida de que no desaparece: se transforma. Deja de ser conyugal, de futuro compartido, y puede volverse un respeto distante por la historia. Es desear ser felices, pero no juntos. Es honrar lo vivido sin querer revivirlo. Es soltar sin borrar.
Así que aquí estoy. No en la búsqueda épica de un “yo auténtico” que suena a consigna, sino en la labor paciente de arqueóloga de mi propia vida. Desenterrando capas, limpiando restos, tratando de distinguir lo que es mío.
No hay manual para reconstruirse después de haber sido parte de un todo. Solo instinto, paciencia y voluntad de escuchar, en el nuevo silencio, qué latidos son propios.
No sé todavía quién soy, pero empiezo a saber quién ya no soy. Y por primera vez en mucho tiempo, ese no-ser no se siente a pérdida. Se siente a límite.
Y un borde, una línea, por dolorosa que sea, es siempre el primer trazo.
Un mapa nuevo.
jl/I