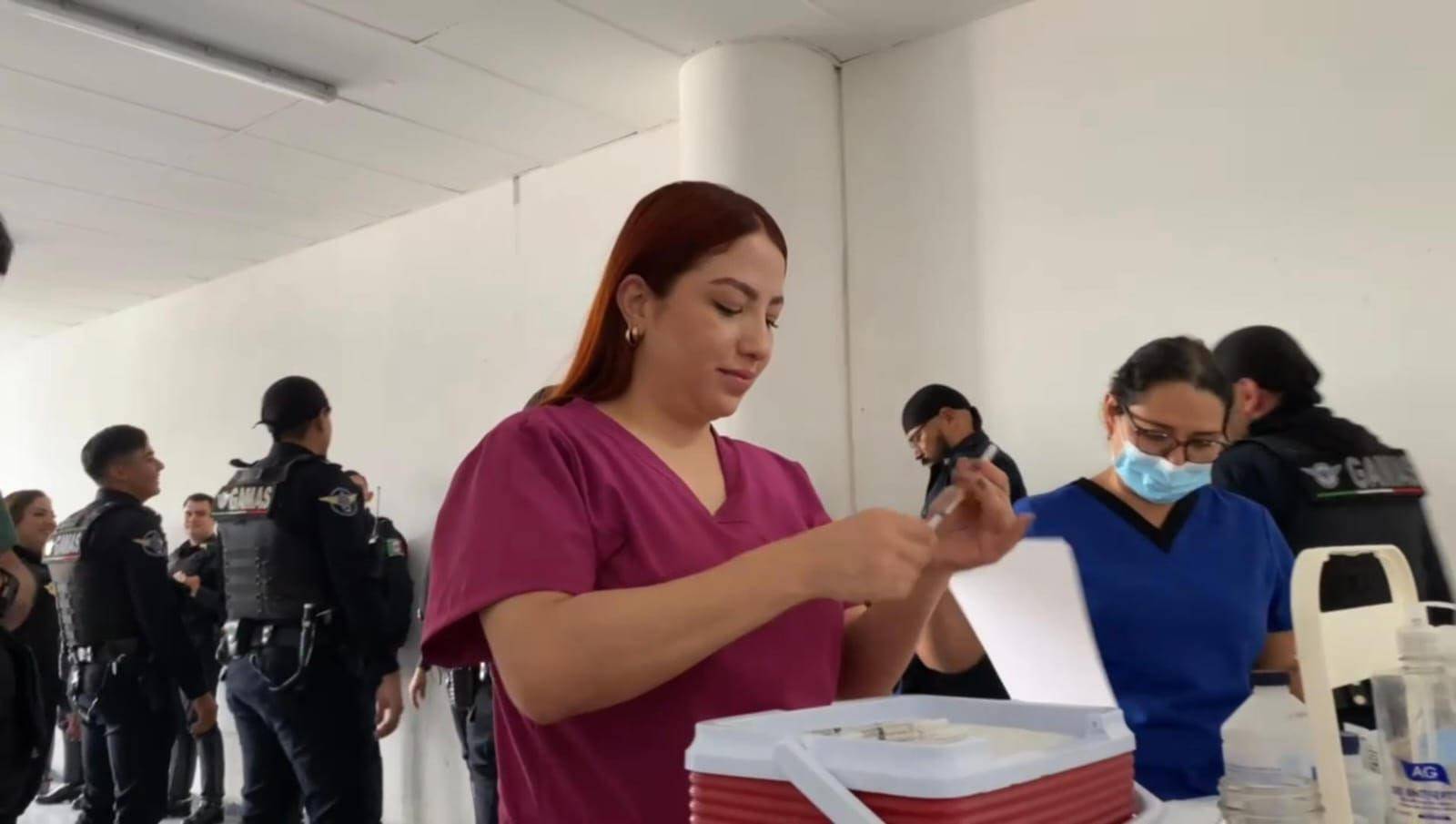Sonó mi teléfono. Ni siquiera recuerdo la hora. Contesté y mi mamá, sin decirme otra cosa, me soltó: “Mija, tu abuelita, tu abuelita…”. Así supe que mi agüe acababa de fallecer, hace cinco años, justo el 20 de enero. Cuando ocurren hechos inesperados, la memoria se fragmenta; rememora olores, sabores, sonidos, imágenes, pero no siempre en el orden correcto o de la forma exacta en como ocurrieron.
Sé que me puse a llorar y, lo tenía claro entonces y lo tengo claro ahora, no era precisamente por la muerte de mi abuela, porque ella ya no estaba sufriendo su cuerpo, su mente ni su salud deteriorada, sino lloraba por nosotros, por los vivos, los que nos quedábamos lamentando su ausencia, extrañándola por la falta que nos haría y por todos aquellos momentos acumulados a lo largo de los años en los que estuvimos juntos.
(En algún lugar sé que leí que la muerte, en realidad, es para los vivos).
Ese día, hace cinco años, al poco tiempo ya estábamos todos en casa de mi agüe. Había muerto en su cama, nos dijo mi mamá. Esa cama hospitalaria en la que dormía desde hacía meses, con un movimiento físico limitado que comenzaba a causarle pequeñas e incómodas llagas, por más que la asearan, la cuidaran, ejercitaran sus piernas y brazos para que estuviera lo mejor posible.
Mi agüe siempre quiso que la muerte la alcanzara en su casa. Y si hubiera podido elegir y obligarnos a cumplirlo, también el velorio habría sido allí mismo, como ocurre todavía en las pequeñas comunidades, como ella vio hacer en muchas ocasiones a las familias del entonces pueblo zacatecano de donde era oriunda.
(En algún lugar sé que vi que el alma pesa 21 gramos y que, entonces, tras la muerte, el cuerpo pesa 21 gramos menos).
Yo estaba en la recámara, frente al cuerpo. Sofía, mi sobrina, se acercó con los ojos bien abiertos, grandes, ojos niños. Vio por encima de la piecera de la cama hospitalaria, con sus manitas sujetando el filo. El cabello oscuro en una coleta. Tocó entonces uno de los pies de mi abuela, su bisabuela. Regresó su mano al filo, volteó a verme y salió corriendo a la cochera, con sonrisa pícara.
Cuando fuimos por algo para comer, Sofía nos dijo que cuando alguien se muere, lo meten en una cajita y a esa cajita le salen alas y se va al cielo. “¿Entonces podemos ir en un cohete?”. “No, esos van hasta el espacio”.
Sofía, con su trenza francesa recién hecha por mí y a punto de cumplir cuatro años, entendió así la muerte de su bisabuela y nos compartió aquello que pasaba por su cabeza, con sus palabras.
Siempre creí que la mamá de Sofía, mi prima Citlalli, era la nieta favorita de mi agüe. Nunca lo admitió.
Desde la muerte de Nikté, 13 meses antes, mi abuela varias veces me animó con la idea siempre cristiana de que Dios me enviaría otro hijo. Nunca le dije que ya no podría tenerlos.
“Cuiden bien a esa pequeñita”, nos dijo a Gerardo y a mí unos tres meses antes de fallecer, cuando nos despedimos de ella, mientras estaba postrada en cama con pocos momentos de lucidez.
Ella hablaba ya con sus muertos, les pedía favores, les contaba historias y los compartía con los vivos, quienes estábamos a su alrededor.
Ella recordaba a Nikté y, en esa línea que tocan quienes ya no están por completo con nosotros, mi hija sí estaba viva y su bisabuela nos pedía que la cuidáramos, porque uno debe cuidar a quienes ama.
Justo ahora pienso en las cajitas con alas y en cómo ese pensamiento arrulla mi maltratado corazón, que, aunque adolorido por esas pérdidas, sigue vivo, en espera de que yo también deje de latir algún día.
Han pasado cinco años y a estas alturas sólo puedo estar agradecida por la existencia de mi abuela y su paso por esta tierra, en un minúsculo fragmento temporal del Universo.
Gracias por haber estado.
Porque así yo puedo estar.
Puedo ser.
Twitter: @perlavelasco
jl/I